Retrato del artista hacia 1900
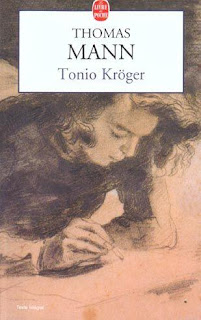
Con demasiada frecuencia, y acaso sea ésa su fe de vida, el escritor ha apostado todo su esfuerzo y el poco o mucho talento que lo ampare a estimular todas las tensiones de su experiencia en pos de la creación de un todo que, sin ser tanto una solución a tales conflictos, fuera al menos testimonio de una lucha fecunda. De este modo, el Arte, enseñoreado, habría ganado nuevas tierras al mar indomeñable de la vida, elevada sobre lo instintivo, frente al afán integral y problemático del artista, al que poco le basta para hundirse en la cavilación, pasar luego a la extrañeza y acabar en el más insospechado punto de partida.
La reflexión en torno al ser y hacer del artista es antigua; lo que quizás la remoza en cada época sea el grado de tirantez que se da en ese tándem elástico y controvertido que forman el Arte y la Vida. La literatura del siglo XIX, es decir, la transida y asombrada siempre por el Romanticismo, abunda en las máscaras infinitas del artista y en su existencia como tal. La conciencia de diferenciación del artista respecto de su medio va inevitablemente ligada a la reflexión sobre la naturaleza de esa voluntaria o inexorable marginalidad concretada en los arrabales de la bohemia, en la fiebre revolucionaria o en la aristocracia estética por virtud de esa forma entrenadísima de la ironía que es la impasibilidad.
Si bien todavía se discute sobre los problemas del fenómeno artístico y acerca de la dificultad de dar una definición de lo que es el arte y de aquello que pueda preservarse bajo su manto, no es tan arduo reconocer que el artista siempre ha sido considerado como algo particular en un entorno generalmente unánime. Esta intuición clásica puede comprobarse todavía en nuestros días con tanta claridad como en los felices años burgueses de la belle époque, en los que Thomas Mann empezó a explorar los caminos de un siglo en el vientre del cual pocos años después sorpendería una espesa e intrincada selva en cuyo barullo convivían todas las formas del abismo y del instinto.
Pero antes de dar por finiquitado el imperio del corsé, volvamos al novecientos, porque la primera década del veinte fue prolija en ese género alemán por antonomasia que es la novela de formación y en los caminos que la moral burguesa imponía hallaremos otras tantas formas de desvío y angustia, de incoherencia y remordimiento que creaban en el espíritu artístico esos renovados aldabonazos de la urbanidad. Por estas fechas se alumbraban obras como Jakob von Gunten (1907) de Robert Walser; y Las tribulaciones del joven Törless (1906) de Robert Musil, que daban fe de que el Bildungsroman clásico era la coartada posible para plantear nuevos temas y formas a una pálida vocecita que, desde los cielos del crepuscularismo, divisaba otras auroras para la literatura, y que ya iban eclosionando en otra cima de la novela, esta vez procedente de Irlanda, con el Retrato del artista adolescente (1913) de James Joyce.
Pequeño adelanto de todas estas novelas es el relato largo Tonio Kröger de Thomas Mann, escrito en 1903. No es una obra mayor de su autor este pequeño bosquejo del malestar de un artista, obrita que se halla entre dos monumentos literarios del mismo escritor de Lübeck como son Buddenbrooks (1901); y sobre todo La muerte en Venecia (1911). Pero en las inquietudes y extravíos de Tonio ya aperecen los grandes temas que eclipasarán a von Aschenbach en aquel Lido enfermizo y esotérico de su liquidación. Pero Venecia no ha de arrebatarle a las fachadas puntiagudas y austeras de las ciudades del Norte por donde deambula Tonio el dolor que éste siente y arrastra como una oscura tara al comprobarse melancólicamente elegido para la poesía; y ese precio por la belleza no es aún el óbolo exigido por Caronte, pero sí, y ya de forma definitiva para Thomas Mann, el ejemplo de una mala conciencia del artista que se siente compungido por la marginalidad vocacional que le separa del ideal sano y santo que reza la divisa burguesa -burguesía alzada y herida en Buddenbrooks, retrato generacional de una familia de comerciantes, a la postre amargo homenaje de Mann a su familia-, planteando de nuevo la contradicción entre el bohemio agotado y aquellos hombres de ojos azules y vivir alegre, indiferentes a la bellezza, a los que el paria habrá de observar bailar en la pista de su vida clara, amable y normal, y constatar que
No hay problema en el mundo más doloroso que éste del temperamento artístico y de sus efectos humanos.
La claudicación, entonces, es ineludible. A Tonio le asaltan los fantasmas de un ideal humano personificado en los amigos de su infancia, Hans e Ingeborg, a los que ve colmados de seguridad y bondadosa indiferencia a las fuentes y veneros del Arte, pero sobre todo arraigados en una sociedad, clase y, si se quiere y así se deseaba en la Alemania del Káiser, en una raza. Frente a ellos, ese Tonio Kröger, con su nombre meridional, invocación a los orígenes meditérraneos de la madre, y ese apellido nórdico; herido, pues, ya en el mismo nombre con una vocación congénita de exotismo y esa incurable indefinición con la que se presenta ante sus compatriotas, hasta el punto de que un policia receloso le aborde sin que este forastero aventure ninguna ocupación que le absuelva de ser un gitano en su carro verde, cuando sería aún socorrido guarecerse en la gran mansión del cónsul Kröger, de los Kröger de toda la vida, y curar la salud de su quebradiza respetabilidad.
Y, sin embargo, los personajes de Mann son alanceados hasta la disipación, palabra que resulta tan adecuada como un buen corsé en una señorita de posibles, si tenemos en cuenta el ambiente puritanísimo que a menudo les rodea. De hecho a veces parece que en ciertas obras obras de este autor, más angustiosamente que en otros contemporáneos, palabras como "respetabilidad" o "debilidad" adquieren tanta relevancia, son tan agasajadas e higiénicamente analizadas que me da por pensar en un morboso afán de sobreprotección de lo que se sabe que está a punto de hundirse, como si alguien oyera entre estos buenos burgueses de Mann las últimas notas de un falsete interpretado por la cuerda y viento de la orquesta del Titánic mientras va zozobrando con todas sus alegres lucecitas.
Pero no nos pongamos susceptibles, porque en Tonio Kröger existe todavía un amparo burgués para el artista desnortado, y la nave enorme de la civilización sigue bogando en un océano donde el vigía no divisa aún grandes hielos, por mucho que el artista se muestre impotente a la hora de encontrar camarote, dominado ya por los extraños augurios de una condena que sólo se da en su interior.
Y entonces comenzáis a sentiros señalado y en una enigmática contraposición respecto a los otros, los normales y ordenados; el abismo de ironía, descreimiento, oposición, experiencia y sentimiento, que os separa de los hombres, se hace más hondo, y os encontráis solo y ya no hay comprensión posible. ¡Qué espantoso destino! Y supongamos aún que el corazón os ha quedado lo suficientemente vivo y amoroso para encontrarlo espantoso!
Como tantas otras obras de este gran escritor, Tonio Kröger abunda en símbolos a partir de los cuales el arte de Thomas Mann trata de asociar las ideas que plantea con elementos de una refinada ambigüedad; con ello se consigue ese ambiente sublimado y misterioso que consagrará Mann en ese admirable golpe de gracia que es La muerte en Venecia. El mar de Tonio es poco más que el trasunto de la indeterminación e indefinición, el antiguo y paradójico compañero de quien anda buscando el orden y la concreción, pero que acaba reconociendo con amargura que no se hallan sino en aquel lugar al que Tonio vuelve como extranjero: en la tierra y con los hombres que ya no le entienden y entre quienes quisiera curarse de la fiebre de la creación y el conocimiento, ese perverso brujo que todo lo hiela y todo lo envejece.
En resumen, Tonio Kröger es la historia de un extravío y de la mala conciencia. Es la resolución de un conflicto volviendo a un punto de partida. Y es al mismo tiempo la semilla de un arte más hermoso y vertiginoso, más críptico e insondable, más moderno, arte acrisolado con tanto talento en La muerte en Venecia.
Las citas proceden de: Thomas Mann, Tonio Kröger, Barcelona, Bruguera, 1984 (traducción catalana de Guillem Nadal); páginas 65 y 62 respectivamente.
Comentarios
Publicar un comentario